En una publicación anterior, se utilizó la cohorte de Fenotipos de Asma en Zonas Urbanas (APIC), un estudio observacional de niños con asma realizado por el Consorcio de Asma de Zonas Urbanas, financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, para validar los fenotipos convencionales de rinitis. Se preidentificaron los fenotipos de rinitis basados en el patrón estacional de los síntomas reportados al inicio, así como en la evaluación de alergia (pruebas cutáneas y niveles séricos de IgE específica para alérgenos) y se realizó un seguimiento prospectivo de los niños durante 12 meses para evaluar si cada uno de estos fenotipos mostraba los patrones sintomáticos distintivos previstos por la clasificación a priori.
Si bien los fenotipos esperados estaban presentes, los datos mostraron una superposición sustancial, en especial en lo que respecta a la variación estacional. Por ejemplo, se observó un patrón estacional de síntomas de rinitis en todos los fenotipos, en donde se incluye la rinitis alérgica y no alérgica perenne, esta última definida por la ausencia de sensibilización alérgica. Esto sugirió que la sintomatología se determina por algo más que el patrón de sensibilización alérgica y señaló la necesidad de probar también un enfoque de clasificación imparcial. Por lo tanto, se realizó un nuevo análisis de la misma cohorte donde se utilizaron clases latentes y agrupamiento basado en la magnitud de los síntomas nasales y conjuntivales individuales y sus oscilaciones estacionales durante el período de seguimiento prospectivo de 12 meses.MÉTODOS
Diseño del estudio
El estudio de fenotipos de asma en zonas urbanas fue un estudio longitudinal prospectivo de niños de 6 a 17 años con asma de cualquier gravedad de 9 áreas urbanas con más de 20 % de la población en situación de pobreza. El objetivo principal del estudio fue determinar las características que discriminan el asma difícil de controlar del asma fácil de controlar. El estudio se aprobó por la junta de revisión institucional de cada sitio, y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de un padre o tutor con el asentimiento proporcionado por los niños de acuerdo con las pautas institucionales de cada sitio. El diseño incluyó un escrutinio seguido de una visita de enrolamiento y visitas de evaluación cada 2 meses durante 12 meses. En el escrutinio, los participantes se sometieron a pruebas cutáneas por punción de aeroalérgenos y mediciones de IgE específica en suero. El estudio incluyó evaluaciones clínicas de asma y rinoconjuntivitis al inicio y en cada visita, cuestionarios de exposición ambiental al inicio y determinaciones del nivel de alérgenos en el polvo, y un algoritmo de tratamiento del asma y la rinitis que aseguró la consistencia en el manejo.
Diagnóstico y tratamiento de la rinitis
Como se describió de forma previa a detalle, la rinitis se diagnosticó de acuerdo con un cuestionario que evaluó la presencia de síntomas específicos en “ausencia de un resfriado o gripe”, con o sin diagnóstico médico. Se utilizó un cuestionario de actividad de rinoconjuntivitis, modificado a partir del Índice de Utilidad de Síntomas de Rinitis publicado de manera previa, para determinar en cada visita del estudio la frecuencia (número de días con síntomas en las últimas 2 semanas) y la magnitud subjetiva (qué tan molestos fueron los síntomas en las últimas 2 semanas) de cada uno de los 5 síntomas: 4 nasales (obstrucción, secreción nasal, estornudos y prurito en la nariz o garganta) y 1 conjuntival (prurito, ojos llorosos). A cada síntoma se le asignó una puntuación de entre 0 y 5 que reflejó la suma de las puntuaciones de frecuencia y magnitud subjetiva (de 0 a 3 para frecuencia y de 0 a 2 para magnitud, lo que dio como resultado un rango de puntuación total de 0 a 25).
Las respuestas a las preguntas sobre la actividad de la rinoconjuntivitis se utilizaron en un algoritmo de tratamiento que indicó si el tratamiento para la rinitis debía aumentarse o disminuirse de manera gradual en cada visita. Se utilizaron tres pasos de tratamiento para la rinitis alérgica: paso 0, sin tratamiento; paso 1, antihistamínico oral (cetirizina); y paso 2, terapia con corticoesteroides intranasales (CIN; propionato de fluticasona) con o sin antihistamínico oral (cetirizina). Este tratamiento escalonado se modificó para los participantes con rinitis no alérgica (sin resultados positivos en la prueba cutánea de alérgenos), en quienes se implementó un algoritmo de dos pasos (sin tratamiento o corticoesteroides intranasales). Para la representación de los datos, se asignó una puntuación de 5 a aquellos con enfermedad que requirió antihistamínicos orales y una puntuación de 10 a aquellos que requirieron corticoesteroides intranasales. En aquellos a quienes se les prescribieron ambos agentes, se sumaron las dos puntuaciones de tratamiento con un total de 15 puntos.
Los medicamentos para la rinitis, al igual que los medicamentos para el asma, se proporcionaron de manera gratuita a todos los participantes. La adherencia informada a los medicamentos prescritos para la rinitis se registró en cada visita como el número de días en que recibieron tratamiento en las dos semanas anteriores.
Análisis estadístico
Primero se analizaron las trayectorias de las puntuaciones de los síntomas individuales de rinoconjuntivitis durante un periodo de 12 meses donde se utilizó el paquete R '1cmm' para el modelado mixto de clases latentes. Este paquete facilita la estimación de trayectorias o patrones temporales para datos continuos. Para cada síntoma, se determinó el conjunto de trayectorias con mejor ajuste sobre las bases del ajuste del modelo y el consenso del investigador. Los grupos de trayectorias identificados se incorporaron después a una matriz de distancia de Gower. Este análisis implicó 8 algoritmos distintos de agrupamiento, que evaluaron conglomerados de 2 a 8. La mejor solución de agrupamiento se eligió de acuerdo con 3 criterios: suma generalizada de cuadrados dentro de los conglomerados, ancho promedio de silueta y razón promedio de distancia dentro versus entre los conglomerados. La estabilidad del conglomerado se verificó mediante un nuevo muestreo donde se utilizaron medidas de similitud de Jaccard. El algoritmo de partición alrededor de medoides identificó 5 conglomerados distintos de participantes. Además, tras evaluar la ingesta de medicamentos para la rinitis (que pueden suprimir los síntomas), el conglomerado menos sintomático se subdividió en dos subgrupos: quienes recibieron corticoesteroides intranasales y quienes no lo recibieron. Se utilizaron modelos adicionales mixtos generalizados para ilustrar el comportamiento longitudinal de los síntomas dentro de cada conglomerado. Estos modelos incluyeron la variable categórica para la pertenencia al conglomerado y una función suavizada del tiempo (mes) donde se utilizó una ranura cíclica de regresión cúbica con 7 grados de libertad que correspondió a la dimensión de la base del tiempo (hasta 7 puntos temporales) como efectos fijos, con el sujeto como efecto aleatorio (es decir, cada sujeto tuvo su propia intersección).
Para evaluar las características entre los conglomerados, se utilizaron varias pruebas estadísticas adaptadas a la naturaleza de los datos. Para las variables continuas, se aplicó la prueba de suma de rangos de Kruskal-Wallis a los datos con distribución anormal, mientras que se utilizó la prueba de ANOVA de una vía para los datos con distribución normal. En los casos en que no se pudieron asumir varianzas iguales, se utilizó la prueba t de Welch para 2 muestras como alternativa a la prueba t tradicional. Para las variables categóricas, se utilizó la prueba de chi-cuadrada de Pearson. Además, al comparar dos muestras independientes, se empleó la prueba de suma de rangos de Wilcoxon para datos con distribución anormal. No se realizaron ajustes para comparaciones múltiples, ya que estos análisis se diseñaron para generar hipótesis, no para confirmarlas.
RESULTADOS
El conjunto de datos incluyó a 619 niños de los 749 niños con asma que la cohorte de Fenotipos de Asma en Zonas Urbanas reclutó de forma original. Los 619 niños completaron al menos 4 de las 6 visitas de seguimiento que incluyeron el cuestionario de actividad de rinoconjuntivitis en todos los casos y formaron parte del análisis original de la cohorte de Fenotipos de Asma en Zonas Urbanas para asma y del análisis previo de rinitis de ésta. También se registró información sobre el tratamiento de la rinitis en todas las visitas. De los 619 niños, 483 (78 %) asistieron a las 6 visitas, y la proporción de niños que faltaron a las visitas fue <10 % en cada visita. Para cada conglomerado/grupo, la falta a las visitas se distribuyó de manera equitativa a lo largo de las estaciones del año del periodo de observación. Aunque 6.5 % no cumplió los criterios del estudio para el diagnóstico de rinitis al inicio, la evaluación prospectiva de 12 meses mostró que incluso estos niños experimentaron síntomas de rinoconjuntivitis de grado bajo que tenían el mismo patrón estacional que los otros fenotipos de rinitis. Por lo tanto, estos niños también se incluyeron en el análisis actual.
Trayectorias y agrupamiento de los síntomas de la rinoconjuntivitis
La fase inicial del análisis identificó trayectorias de 12 meses para cada uno de los cinco síntomas de rinoconjuntivitis. Cada uno de los cinco síntomas mostró tres grupos de trayectoria: baja, variable y alta; sin embargo, los patrones fueron tan diferentes que la trayectoria de un solo síntoma no pudo utilizarse para representar los cinco síntomas. Por lo tanto, se realizó un análisis de segundo nivel donde se agruparon los cinco conjuntos de grupos de trayectoria de síntomas.
La figura 1 representa los resultados de este análisis de agrupamiento y muestra como la puntuación total de síntomas y cada síntoma difieren por conglomerado. El ajuste óptimo identificó 5 conglomerados de participantes. Un conglomerado de puntuación baja de los síntomas comprendió 43.6 % de la población del estudio y mostró una variabilidad estacional mínima en las puntuaciones de los síntomas individuales o totales. En el extremo superior de las puntuaciones de los síntomas, se identificaron 2 conglomerados. Un conglomerado (14.4 % de la población del estudio) se caracterizó por puntuaciones altas durante todo el año con un pico a finales del otoño que continuó hasta el invierno y una tendencia mínima al aumento de los síntomas en la primavera. Un segundo conglomerado (8.1 %) también tuvo puntuaciones altas generales de los síntomas, sin embargo, difirió del primer conglomerado de puntuación alta con un pico en la primavera y principios del otoño y un mínimo a finales del otoño y en invierno. Los dos conglomerados restantes se rastrearon entre los grupos altos y bajos. Uno de estos conglomerados (13.6 %) mostró una puntuación general de nivel medio con un pico en la primavera, mínimo en el verano y un aumento en el otoño que duraba hasta el invierno. El último conglomerado (20.4 %) presentó sintomatología general de magnitud baja, excepto por la congestión nasal, que se mantuvo en un rango medio durante todo el año; ningún síntoma en este conglomerado mostró variabilidad estacional. En la mayoría del resto de los conglomerados, las puntuaciones de síntomas específicos mostraron cierta variabilidad en comparación con las puntuaciones totales de síntomas, pero ninguna pareció influir de forma drástica en el patrón de puntuación total. Para simplificar, se nombró a los cinco conglomerados de la siguiente manera: (1) alto/finales de otoño e invierno, (2) alto/primavera y otoño, (3) medio/primavera y otoño, (4) bajo con congestión nasal media, y (5) bajo.
Debido a que los medicamentos para la rinoconjuntivitis afectan los síntomas, también se evaluó la administración de medicamentos para la rinoconjuntivitis bajo el enfoque de manejo estandarizado como se describió de forma previa. A la gran mayoría de los participantes (119 de 139, 86 %) en los 2 conglomerados combinados de puntaje alto se les prescribió corticoesteroides intranasales en al menos 75 % de las visitas de tratamiento, y todos los participantes, menos uno, recibieron corticoesteroides intranasales en al menos 25 % de las visitas. En el conglomerado de puntaje bajo, a 26 % de los participantes se les prescribió corticoesteroides intranasales en al menos 75 % de las visitas del estudio. Para examinar si, en el conglomerado de puntaje bajo, los que recibieron corticoesteroides intranasales versus los que no tenían características distintivas, se dividió a este conglomerado en 2 subgrupos. A uno se le prescribió corticoesteroides intranasales en más de 25 % de las visitas de estudio con o sin un antihistamínico (aquí denominado bajo con corticoesteroides intranasales), lo que representa 23.6 % de toda la cohorte de estudio, y el otro, que representa 20 % de la cohorte, a quienes se les prescribió corticoesteroide intranasal en 25 % o menos de las visitas de estudio, sólo se les prescribió un antihistamínico o no se les prescribió ningún medicamento para la rinoconjuntivitis (denominado bajo sin corticoesteroides intranasales). Esta división resultó en 6 grupos/conglomerados de síntomas (5 conglomerados con 2 subgrupos del conglomerado bajo). Los 6 grupos no difirieron en edad, sexo o raza/etnia, aunque se observó una tendencia al predominio masculino en los grupos/conglomerados de síntomas bajos y medios.
Conglomerados de rinoconjuntivitis versus fenotipos convencionales
Se examinó la relación entre los 6 grupos de síntomas identificados en este análisis con los fenotipos de rinoconjuntivitis convencionales predefinidos en el artículo anterior. Dichos fenotipos se encontraron en los 6 grupos. Los 2 conglomerados con puntuaciones altas de síntomas tuvieron una mayor probabilidad de incluir participantes con el fenotipo de rinitis alérgica perenne con exacerbación estacional y una menor probabilidad de rinitis alérgica estacional. La rinitis alérgica perenne, la rinitis no alérgica y la rinitis indeterminada no mostraron diferencias en la distribución entre los grupos.
Características atópicas de los conglomerados de rinoconjuntivitis
La Tabla II presenta los marcadores basales de la respuesta inmune atópica/tipo 2, así como información sobre los antecedentes personales o familiares de enfermedad alérgica para cada conglomerado de rinoconjuntivitis, incluidos los 2 subgrupos del conglomerado bajo. De los biomarcadores evaluados, la IgE sérica total y el número de resultados positivos en las pruebas cutáneas mostraron diferencias significativas entre conglomerados/grupos. Los contrastes por pares indicaron que el conglomerado bajo sin corticoesteroides intranasales tuvo valores más bajos en comparación con todos los demás conglomerados, mientras que el conglomerado bajo con corticoesteroides intranasales no difirió de las conglomerados con sintomatología alta en IgE total, el número de pruebas cutáneas positivas o el número de pruebas positivas de IgE sérica específica. Se obtuvieron hallazgos similares cuando se examinó el nivel de sensibilización a cada alérgeno por separado, ya sea que se probara mediante pruebas cutáneas o IgE sérica. Los antecedentes familiares de fiebre del heno/rinitis y los antecedentes familiares de asma difirieron de manera significativa entre los conglomerados. En el análisis de contraste, las 2 conglomerados con puntuaciones altas de síntomas de rinoconjuntivitis tuvieron tasas más altas de antecedentes familiares de rinitis en comparación con todos los demás grupos/conglomerados, mientras que las diferencias en los antecedentes familiares de asma no fueron consistentes. Aunque las tasas de antecedentes personales notificados de alergia alimentaria o eccema fueron muy altas en esta población, no difirieron entre los 6 grupos/conglomerados.
Se razonó que los conglomerados con diferentes picos de síntomas estacionales pueden caracterizarse por patrones distintos de sensibilización alérgica, se compararon los conglomerados después de agrupar los resultados de las pruebas cutáneas de alérgenos y las pruebas de IgE sérica específica para alérgenos en la sensibilización a mascotas, ácaros, cucarachas, roedores, moho, ambrosía, pastos y árboles. La sensibilización a pastos, ambrosía y mohos difirió entre los conglomerados en el análisis general, mientras que la sensibilización a mascotas, árboles, ácaros, cucarachas y roedores no mostró diferencias. Cuando se realizó el análisis de contraste, el grupo bajo sin corticoesteroides intranasales mostró de forma consistente tasas más bajas de sensibilización a pastos, ambrosía y moho en comparación con todos los demás grupos/conglomerados. Los dos conglomerados con puntuaciones altas de síntomas, a pesar de sus diferentes patrones estacionales, no difirieron en el patrón de sensibilización al alérgeno. Asimismo, el grupo de puntuación baja con corticoesteroides intranasales no difirió de los dos conglomerados con puntuaciones altas de síntomas. Al examinar los alérgenos de manera individual, se obtuvo el mismo resultado.
Conglomerados de rinoconjuntivitis y asma
En el informe anterior sobre rinoconjuntivitis en que se utilizó la misma población, se identificó una fuerte relación entre la puntuación total de síntomas de rinoconjuntivitis y la gravedad del asma. En el análisis actual, también se evaluó si los grupos/conglomerados de rinoconjuntivitis descritos diferían en términos de gravedad del asma, que se expresó como asma fácil de controlar versus asma difícil de controlar, con esta definición basada en si la dosis diaria de fluticasona inhalada requerida para controlar el asma de un niño era >500 mg. En general, se observó una diferencia significativa (P < .001). El grupo de puntuación baja sin corticoesteroides intranasales exhibió la tasa más baja de asma difícil de controlar y la tasa más alta de asma fácil de controlar. Por el contrario, los dos conglomerados de puntuación alta de síntomas de rinoconjuntivitis tuvieron las tasas más altas de asma difícil de controlar. El grupo bajo con corticoesteroides intranasales tuvo una tasa más baja de asma difícil de controlar en comparación con los dos grupos de síntomas altos.
Diferencias entre los participantes que recibieron CIN con sintomatología baja versus alta
La identificación de un grupo con puntuaciones bajas de síntomas en el tratamiento estandarizado (bajo con corticoesteroides intranasales) y dos grupos con puntuaciones altas de síntomas a pesar del tratamiento (alto/primavera y otoño y alto/finales de otoño e invierno) ofreció la oportunidad de explorar los factores que pueden contribuir a la respuesta clínica al corticoesteroide intranasal. Para ello, se combinó a los 2 grupos de puntuaciones altas de síntomas en uno (alto con corticoesteroide intranasal) y sólo se consideró a los participantes a los que se les prescribieron corticoesteroide intranasal en >75 % de las visitas del estudio (n = 119). Se comparó este grupo con los participantes del grupo bajo con corticoesteroide intranasal a los que también se les prescribieron corticoesteroide intranasal en >75 % de las visitas del estudio (n = 70). Ninguno de los dos grupos difirió en términos demográficos y marcadores de tipo 2 o patrones de sensibilización atópica. Sin embargo, el grupo combinado con niveles altos de corticoesteroides intranasales presentó un mayor porcentaje de asma de difícil control (77 % vs 50 %, P < 0.001), así como mayor cantidad de antecedentes familiares de asma (81 % vs 63 %, P = 0.006) y de rinitis (P = 0.001). Al evaluar las diferencias en los factores ambientales, se observó que el grupo combinado con niveles altos de corticoesteroides intranasales reportó con mayor frecuencia humedad en el hogar (45 % vs 29 %, P = 0.039) y roedores en el hogar (34 % vs 18 %, P = 0.019). También fueron un poco más altos en este grupo los niveles de Alt a 1 en muestras de polvo doméstico, el principal alérgeno de Alternaria, obtenido de un subconjunto (70 %) de hogares. No se encontraron diferencias en los niveles de otros alérgenos.
DISCUSIÓN
En busca de un enfoque imparcial para la fenotipificación de la rinoconjuntivitis en niños con asma, se utilizó información prospectiva sobre los síntomas recopilada cada 2 meses, que reflejó las 2 semanas previas durante un período de 12 meses, y se obtuvo un análisis de los 619 niños y adolescentes que participaron en la cohorte de Fenotipos de Asma en Zonas Urbanas. De forma inicial, se identificó a un total de 5 conglomerados, sin embargo, debido a que todos los participantes del estudio recibieron tratamiento estandarizado para la rinitis, se dividió el conglomerado de síntomas bajos en dos subgrupos, uno tratado con corticoesteroides intranasales y el otro que no requirió ningún tratamiento o que sólo recibió antihistamínicos orales.
El principal hallazgo fue que los conglomerados identificados de síntomas, aunque hubo diferencia en cuanto a la estacionalidad, no corresponden a los fenotipos convencionales de rinoconjuntivitis, basados en la sensibilización alérgica más la estacionalidad. En relación con este hallazgo, los patrones de estacionalidad de los síntomas que reveló el agrupamiento no reflejan diferencias en la sensibilización alérgica. Esto plantea la hipótesis de que en estudios futuros se deberían de buscar factores no alérgicos, ya que podrían identificar endotipos que conduzcan al desarrollo de tratamientos dirigidos, en particular en niños y adolescentes cuya rinoconjuntivitis es resistente al manejo con corticoesteroides intranasales. Por otro lado, las observaciones podrían reflejar una falta de precisión a la hora de separar la sensibilización alérgica—un problema inherente a las mediciones actuales de este parámetro.
Aunque las sensibilizaciones específicas no tuvieron diferencias entre los grupos, el papel general de la sensibilización alérgica fue importante en que la IgE total y el número de sensibilizaciones fueron mayores en todos los conglomerados con puntuaciones medias o altas de síntomas, así como en el grupo bajo con corticoesteroides intranasales, en comparación con el grupo de rinoconjuntivitis leve (baja sin corticoesteroides intranasales). Una historia familiar de rinitis aumentó la probabilidad de que un participante del estudio se encontrara en el conglomerado de puntuación alta de síntomas, sin embargo, esto pudo incluir el sesgo de los padres en la población de estudio más joven donde los padres respondieron a los cuestionarios. Los marcadores basales de inflamación tipo 2 (eosinófilos en sangre, fracción exhalada de óxido nítrico) no fueron útiles para diferenciar ninguno de los conglomerados de rinoconjuntivitis; esto puede deberse a que toda la población del estudio tuvo diagnóstico de asma. Si esos marcadores se obtuvieron a lo largo de todo el período de observación, además del registro basal, quizá tuvieron un mejor desempeño, sin embargo, esto no formó parte del diseño del estudio la cohorte de Fenotipos de Asma en Zonas Urbanas.
Según el diseño, la agrupación se basó en la estacionalidad y la magnitud de los síntomas. Los hallazgos indican de forma clara que cuando los síntomas generales son bajos, no se pueden discernir picos estacionales, y ningún conglomerado es compatible con rinoconjuntivitis estacional con enfermedad inactiva fuera de las estaciones sintomáticas. En cambio, los tres grupos conglomerados con variabilidad estacional se caracterizaron por una sintomatología sustancial durante todo el año. Esto podría reflejar la naturaleza de la cohorte, donde todos los participantes tenían diagnóstico de asma.
Los conglomerados identificados son novedosos, en particular el que presenta un pico a finales de otoño que continúa hasta el invierno (14.4 % de la población del estudio). En este conglomerado, se podría hipotetizar la influencia de la contaminación intramuros, la exposición a irritantes o las infecciones virales, pero estos resultados no se reflejaron en la cohorte de Fenotipos de Asma en Zonas Urbanas. Un conglomerado (20 % de la población del estudio) presentó un aumento de la congestión nasal durante todo el año en comparación con el resto de los síntomas. Esto recuerda a un fenotipo descrito de forma previa. No se logró identificar ninguna característica atópica o ambiental que diferenciara a este grupo. Es posible que las anomalías anatómicas o alguna forma de disfunción vascular nasal puedan desempeñar un papel importante, sin embargo, el estudio no incluyó evaluaciones específicas para probar tal hipótesis.
Los dos conglomerados con síntomas altos también se caracterizaron por una necesidad alta de tratamiento con corticoesteroide intranasal. Aunque es posible que este tratamiento fuera eficaz para reducir los síntomas (algo que este estudio no pudo abordar porque no hubo observación previa sin tratamiento), el hecho de que los participantes permanecieran sintomáticos durante todo el año y tuvieran picos estacionales claros de enfermedad indica que el tratamiento con corticoesteroide intranasal no fue adecuado. Otras formas de tratamiento, incluidas las combinaciones de antihistamínicos nasales/corticoide intranasal, podrían ofrecer una mayor eficacia, sin embargo, no se utilizaron en el estudio. Cabe destacar que estos dos grupos tuvieron las tasas más altas de asma difícil de controlar (56-61 %), lo que enfatiza aún más el concepto de una estrecha relación entre la gravedad de la rinitis y el asma, como se defendió y demostró de manera previa en el análisis original de la rinoconjuntivitis en esta cohorte.
En el conglomerado con síntomas bajos, se evidenció que no considerar el tratamiento para la rinitis distorsionaría de manera grave los resultados. De hecho, tras separar a los participantes que recibieron tratamiento con corticoesteroides intranasales de los que no lo recibieron, fueron notables las diferencias entre los dos grupos en muchos parámetros, de forma principal los relacionados con la alergia. El hecho de que en el grupo con corticoesteroide intranasal (23.6 % de la población del estudio) los síntomas de rinoconjuntivitis fueran menores que en los grupos con síntomas altos sugiere que este grupo podría presentar una enfermedad más sensible al tratamiento. Los autores son cautelosos, sin embargo, ya que debido a que no se tiene información sobre la historia natural de estos participantes en ausencia de tratamiento, no se puede concluir de manera definitiva sobre este asunto, y es posible que estos participantes puedan tener una rinoconjuntivitis más leve. Sin embargo, vale la pena señalar que en comparación con los grupos de síntomas altos de rinoconjuntivitis, el grupo de síntomas bajos tratado con corticoesteroides intranasales tuvo tasas más altas de asma fácil de controlar, lo cual requirió dosis más bajas de corticoesteroides intranasales. Esto es compatible con que la condición fue más leve, además de que este grupo pudo tener una mejor respuesta a los corticoesteroides. No hubo diferencia en los marcadores inflamatorios tipo 2 o sensibilización atópica entre los grupos de síntomas bajos con corticoesteroides intranasales y el grupo de síntomas altos. En una comparación entre el subgrupo de participantes en el grupo bajo con corticoesteroides intranasales a quienes se les prescribió corticoesteroide intranasal en >75 % de las visitas del estudio y aquellos con la misma característica en el grupo de grupos de síntomas altos combinados, los factores ambientales intramuros, donde se incluye la humedad reportada en el hogar, los niveles de Alt a 1 en el polvo doméstico y la presencia de roedores, tuvieron mayor probabilidad de estar presentes en estos últimos, pero la diferencia en los niveles de Alt a 1 fue bastante pequeña. La exposición a alérgenos intramuros, a diferencia de sólo la sensibilización, puede desempeñar un papel en la definición de la magnitud de la sintomatología y de forma posible, la respuesta al corticoesteroide intranasal. Sin embargo, también se deben considerar otros aspectos del ambiente intramuros en estos resultados.
Una advertencia importante es que este trabajo involucró a una población urbana de bajos ingresos de niños con asma, en la que la red de los autores se enfocó debido a la prevalencia y morbilidad altas del asma en este grupo. Como tal, los hallazgos no pueden se transpolar a todos los niños con rinoconjuntivitis, en especial a aquellos sin asma, ya que pueden reflejar diferentes endotipos. Sin embargo, se cree que estos datos identifican fenotipos que no serían evidentes si se utilizaran las definiciones convencionales de rinoconjuntivitis. Estos fenotipos no se diferencian por demografía o condiciones de vida, o por medidas convencionales de atopia e inflamación tipo 2, lo que sugiere que puede ser necesario utilizar enfoques alternativos, como medidas de fisiología nasal, genómica de la mucosa, y otros análisis moleculares, para diseccionar la patobiología subyacente.
Dra. med. Sandra Nora González Díaz Jefe y profesor
Dra. med. Rosa Ivette Guzmán Avilán Profesor
Dra. Estefanía Mattenberger Cantú Residente de primer año
Dra. Alejandra Macías Weinmann Profesor
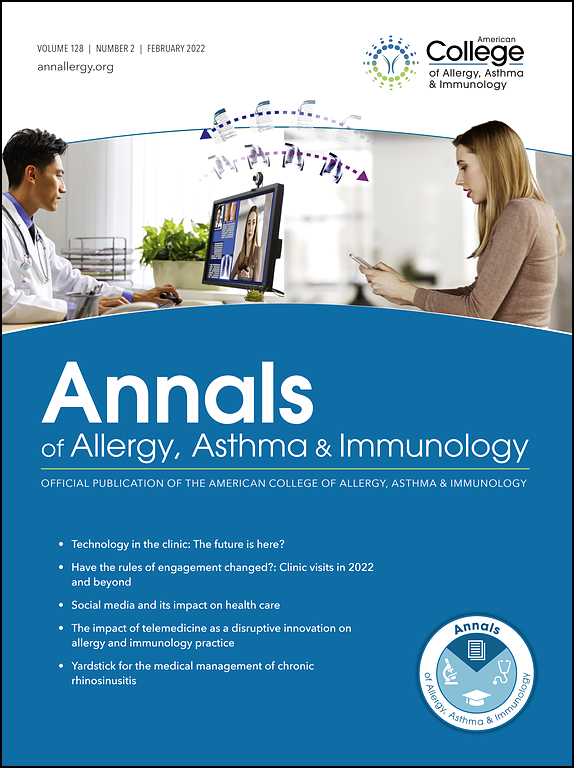


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.